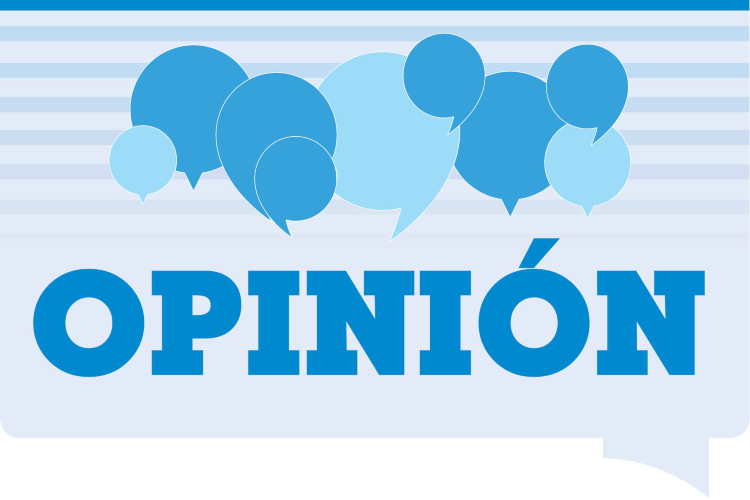Saborear |
|||
2023-10-19 06:00:00 |
|||
En mi casa familiar la hora de la comida era a las tres de la tarde. Mi mamá llegaba del colegio donde daba clases cerca de las dos y media; yo, dependiendo de la etapa de mi vida, pero ya sabía que a las tres de la tarde, poco más, poco menos, mi abuela, mi mamá y yo nos sentábamos alrededor de la mesa redonda que aún existe en la cocina, con la radio prendida. A veces sólo éramos nosotras, a veces había alguna visita inesperada o ya prevista; las menos, comíamos sólo dos porque alguna tenía un compromiso ineludible. Los domingos nos juntábamos a desayunar. Recuerdo ese ritual desde que yo era niña. En ese entonces a la casa de mis abuelos llegaban también mi tío, su esposa y mis primas. Ya estábamos allí mi mamá y yo, mi tía y mi abuela. La cita era después de la misa de nueve de la mañana. Había café de olla con canela (con leche, para nosotras, niñas), huevos, frijoles, bolillo, queso, salsas, chorizo, tortillas… y todas las combinaciones que de ello pudieran obtenerse. La comida es mucho más que un simple alimento. Es también un reflejo de nuestra historia, nuestra cultura, nuestra convivencia. Por medio de la comida no solo podemos saber quiénes somos, de dónde venimos, sino también podemos conocer a los otros, a aquellos diferentes, sus tradiciones, sus costumbres, sus sabores. No conozco a nadie que haya viajado lo mismo a un pueblito cercano que a un exótico país del otro lado del mundo que no haya comido algún platillo típico, alguna fruta o verdura que sea solo de esa región, que no haya visto, tal vez, un poco de sí mismo en aquel postre que no sería nada sin un ingrediente que ya conocía desde antes, pero que jamás había probado de esa otra forma, como el cacao o el jitomate. La comida es como un libro de historia que puedes saborear. Nos habla de la humanidad y su trayecto: las épocas de escasez y de abundancia, el viaje de los ingredientes a sitios lejanos, la domesticación de plantas y animales para hacerlos parte de la dieta de los pobladores de la Tierra. Y los momentos que nos regala la comida se convierten también en espacios de convivencia y cercanía. La mesa es un lugar de encuentro. Cumpleaños, bodas y Navidad son ocasiones para reunirse y disfrutar; se transforman en un recordatorio de lo importante que es la comida en nuestra vida. Pienso en México, donde el Día de Muertos ponemos en un altar la comida que más le gustaba al difunto al que honramos esa noche. Su platillo favorito lo hace volver del más allá, para estar un poco con los suyos, para recordar la esencia del mole que tanto disfrutaba o las enchiladas que eran su deleite. Un ritual armado gracias al sincretismo, representado en el pan de muerto, tan variado y diferente como variado y diferente es el país. La cultura de la comida se transforma en un tesoro que debemos preservar, un símbolo de identidad y tradición que suele ser transmitido de generación en generación, una manera de mantener vivos los recuerdos de nuestros seres queridos, pues al preparar platos tradicionales en su honor perpetuamos su legado, una forma de sentir su presencia en nuestra vida cotidiana. Todo ello en medio de una vorágine de sabores, ingredientes, platillos, olores de cualquier punto del mundo y que ahora podemos conseguir prácticamente en cualquier momento. Ese momento global que ha transformado nuestra relación con la comida. Antes, con nuestros abuelos, nuestros padres, los ingredientes de la comida estaban limitados a aquello disponible localmente; ahora podemos conseguir curry en una página de Internet, comprar un postre coreano por el puro placer de probarlo o pedir chapulines ya listos para servir enviados desde Oaxaca. La comida es un vínculo histórico, cultural, familiar. Es una celebración de la vida y una manera de recordar a nuestros seres queridos. Al comer estamos saboreando algo mucho más grande que un simple platillo: una especie de amor por los demás y por uno mismo. A bocados. jl/I |
|||