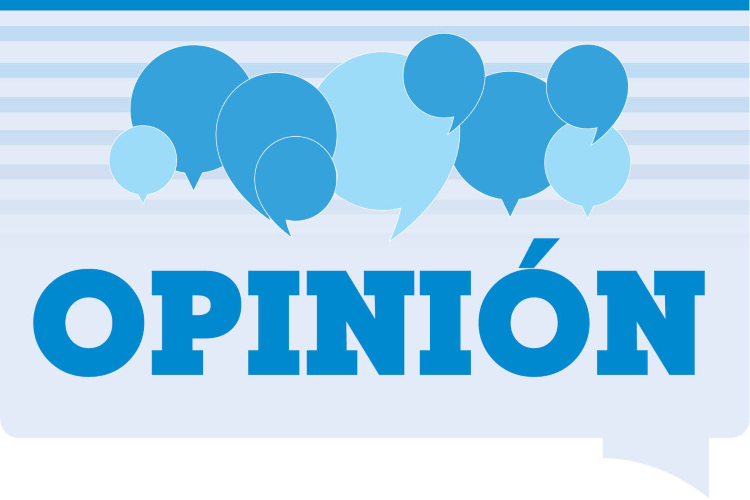Tiempos de exaltaci�n |
|||
2024-02-18 06:00:00 |
|||
Vivimos en una época en que los ánimos, cualquiera que ésos sean, se encuentran a flor de piel. Tiempos en que solemos reaccionar de manera inmediata y a veces desproporcionada a los miles de estímulos que recibimos cada día. Son momentos en que la emoción parece desplazar a la razón. Nos rodeamos de pantallas que segundo a segundo cambian para llamar nuestra atención. Vivimos rodeados de luces y de ruido. La serenidad, el silencio y el sosiego no se valoran ni se comprenden, se consideran más bien como defectos. Nos sentimos abandonados si no nos contestan el mensaje de WhatsApp en pocos minutos. Nos sentimos frustrados si no logramos el número de reacciones esperadas y los comentarios halagadores en nuestras redes sociales. Hay que llamar la atención a costa de lo que sea. Una candidata al Senado admitía en una entrevista el sábado pasado que la decisión de mostrarse en traje de baño y en lencería es una estrategia para ganar adeptos. El mayor sueño de miles es convertirse en afamados influencers, ganar fama y volverse millonarios, como efectivamente ocurre en algunos casos a costa de burlarse y de humillar a otros. El escándalo es lo de hoy. Nos cuesta jerarquizar los motivos de indignación. Una mosca en el platillo de un restaurante puede viralizarse más que el desplazamiento forzado de toda una comunidad. Gritan los locutores en la radio como si no tuvieran micrófono. Gritan los políticos y vociferan sus seguidores. Gritan los animadores en los hoteles costeros porque ahora necesitamos que nos diviertan en las vacaciones. Siempre hay que ir a algún lado. Tomarse la selfi, subirla a las redes y correr a otro sitio. Nos creemos justicieros al apretar un par de teclas para crear o reenviar al instante publicaciones que denuncian a los “malos” (que son quienes no piensan como nosotros). En ocasiones ni siquiera leemos o vemos completos los mensajes que hacemos circular. Tampoco buscamos confirmar la información y mucho menos nos interesa escuchar a la contraparte. En las redes sociales abundan los insultos, las majaderías y las burlas. Se ataca a las personas y no a las ideas. Es muy escaso el debate argumentado. Fácilmente nos convertimos en parte de las hordas que agreden y amenazan a otros seres humanos sin el menor pudor. Somos jueces de todos y de todo. Nos basta ver un tuit para emitir al instante sentencias contundentes y definitivas. Abundan los linchadores que alimentan su crueldad con los aplausos de sus fanáticos seguidores. No parece haber tema del que nos sintamos incapaces de opinar. Se considera vergonzoso decir simplemente: “No sé”, “Tendría que revisar…”, “Me parece qué…”, “No estoy seguro…”. Se esperan juicios tajantes e inmediatos, verdades inamovibles. Como en las épocas más oscuras de la humanidad volvemos al tiempo de los absolutos; todo o nada, blanco o negro, conmigo o contra mí. Se difuminan los matices y las posturas intermedias. El que duda es un tibio. El que no decide al momento, un timorato. Quien no reacciona al instante a un tuit queda fuera de la tendencia. Aconsejan los expertos que para existir en las redes sociales hay que publicar varias veces al día, como si realmente tuviéramos algo interesante que decir a toda hora. Y les hacemos caso. La autocrítica es casi inexistente. Quien admite que se equivocó, lejos de ser reconocido recibe más vituperios. Insultamos, pero lloramos cuando nos insultan. Humillamos, pero no admitimos la menor crítica. Descalificamos sin reparo, pero cuando nos toca a nosotros, acudimos a nuestra “manada” devolver con creces la ofensa. Es difícil escapar de la vorágine, salir de la corriente que nos arrastra sin darnos cuenta. En tiempos de exaltación, polarización y violencia bien haríamos si bajamos el volumen a nuestra estridencia, si pensamos un poco más qué vamos a decir y para qué. jl/I |
|||