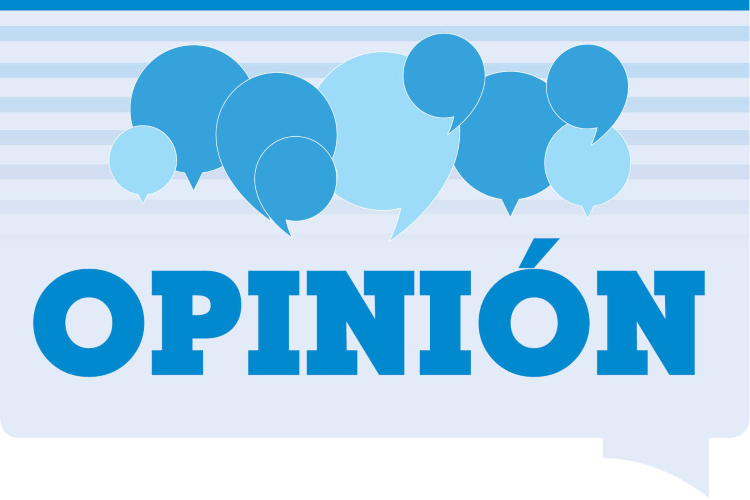Sin chile |
|||
2024-07-11 06:00:00 |
|||
En días recientes, vía redes sociales, he visto algunos videos en los que personas rubias, hablando en perfecto inglés, piden dinero en calles mexicanas para ayudarse. Lo mismo la venta de galletitas a un grupo de chicos y chicas, a lo que una muchacha contesta que no habla inglés y se disculpa, que otro par de personas que abiertamente solicitan “one peso” para poder comprar algo de comer. Y aunque los comentarios pasan por decenas, destacan aquellos que hablan de la “gentrificación de la indigencia”. Una querida amiga periodista que vive en la Ciudad de México vino a Guadalajara hace poco y me platicó que había tenido una experiencia muy desagradable en un teatro cuando la persona que estaba detrás de ella había subido sus pies descalzos al respaldo del asiento de mi amiga. Le pidió que los bajara, sin éxito. Se lo hizo saber al personal del foro, quien al final tampoco hizo nada. Ella comprendió que el hecho de que se tratara de un hombre extranjero, rubio, de ojos claros, hablador de inglés y portador de dólares había tenido mucho que ver en que no atendieran su queja, cuando a ella, en ese mismo lugar un par de semanas antes, no la habían dejado entrar porque no cumplía con los “estándares de vestimenta”, mientras que el hombre en cuestión iba por completo descalzo y en bermudas. Un amigo viajó a una playa mexicana en vacaciones de primavera. Fue a un restaurante al que acude cada que va a ese destino, dos veces por año. Me contó su sorpresa al pedir un aguachile y que el mesero le preguntara qué nivel de picor quería. “¡Pero es aguachile!”, me platicó que les dijo. Y entonces cayó en cuenta de que la carta estaba modificada y ahora acotaba, en inglés, si equis platillo te lo podían preparar sin chile. Debo decir que me pareció exagerado, pero justo estos días leí un artículo en The New York Times que me hizo recordar ambas anécdotas. El periodista James Wagner aborda el tema de la gentrificación y la comida, tomando como punto de partida la pandemia y la llegada de extranjeros, la mayoría provenientes de Estados Unidos, a ciertas colonias de la Ciudad de México, y cómo los negocios, los vecinos, el entorno es el que se ha tenido que adaptar a ellos, sus costumbres, paladares y gustos, haciendo comida menos picosa (menos mexicana, dirían algunos), cuando muchos de ellos hacen apenas lo mínimo por aclimatarse al lugar al que llegan a vivir. Y si bien pareciera que hay una diferencia clara entre gentrificación y turismo, la urgencia de habitantes y vecinos por controlar ambos fenómenos es cada vez más evidente y algunos gobiernos ya han comenzado a tomar acciones: prohibir a turistas entrar al barrio japonés de Gion, en Kioto, por el acoso incesante a las geishas; cobrar una cuota de 5 euros a quienes visiten Venecia; plantear la restricción a la llegada de cruceros a Santorini y Mikonos; reducir, en Madrid y Barcelona, la cantidad de lugares de alquiler temporal ofrecidos vía plataformas; limitar el aforo de visitantes para recorrer el asentamiento inca de Machu Picchu. La discusión de si las salsas pican o no es un ejemplo sencillo y palpable (degustable, pues) de los problemas que han traído consigo la gentrificación y el turismo masificado, y por otro lado es remarcable la resistencia de ciertos sectores a que los lugares dejen de pertenecerles: pueblos originarios, comunidades centenarias, vecinos de tres o cuatro generaciones… Porque no se trata solo de que lleguen dólares o euros, sino de que sea de forma respetuosa y sostenible, pensando a largo plazo, en beneficio de todos. Colectivamente. jl/I |
|||