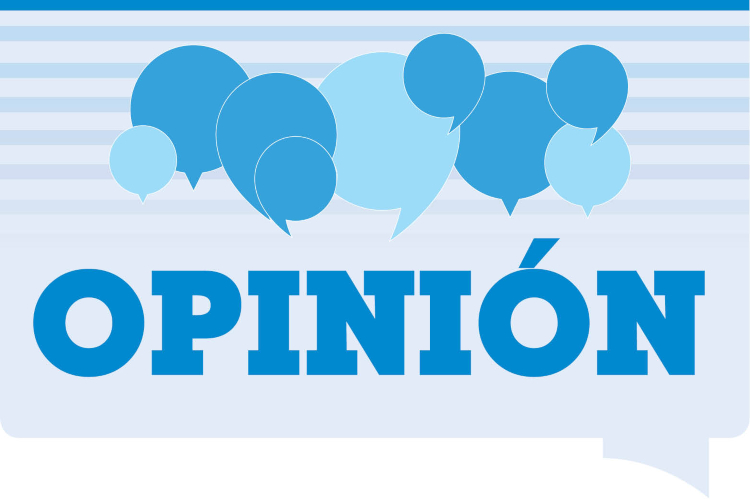Donar vidas |
|||
2024-10-10 06:00:00 |
|||
Conocí a Ana y a Ángela (aunque sus nombres no son tales) hace ya muchos años, cuando cubría la fuente de salud. Ángela era una niña de 7 u 8 años que iba periódicamente al hospital a recibir tratamiento de diálisis. Sus riñones habían comenzado a fallar hacía un tiempo y estaba en espera de un riñón para que se lo pudieran trasplantar y mejorar su disminuida calidad de vida. Ana era su mamá. Ella era la encargada de acompañar a Ángela a donde tuvieran que ir para atender su salud. Ángela era hermana de otra niña un par de años más grande, Gaby; Juan, papá de ambas, era quien se dedicaba a trabajar fuera de casa para poder llevar sustento a su familia. Ese día platiqué con mamá e hija. Era octubre; el frío ya empezaba a hacer presencia y Ángela iba vestida con una chamarra rosa y un gorrito tejido a juego. Debían viajar desde una comunidad fuera de la cabecera municipal desde un día antes por la noche para estar temprano en su religiosa cita para la diálisis. Por fortuna, tenían familia allí y las recibían y llevaban a primera hora, mientras Juan y Gaby se quedaban en su localidad, él trabajando y ella en la escuela. Las diálisis eran agotadoras para Ángela. Le daban dolores de cabeza, náuseas y vómito. Y Ana no lo pasaba mucho mejor al ver los malestares que debía sobrellevar su hijita. Y la culpa, me dijo, por desatender a Gaby, porque ella estaba creciendo en ausencia de su mamá, y resentía toda la atención y los cuidados que debían tener hacia Ángela. También platiqué con la médica encargada del caso de Ángela. Me contó que era más pequeña en peso y estatura de lo que debía ser una niña de su edad, y que debía tomar suplementos y ser muy cuidadosa en su consumo de agua y de sal. Ángela y toda su familia esperaban con ansia que un riñón adecuado para ella llegara a sus vidas, fuera de un donante vivo o muerto. Traigo varios días con esta historia dándome vueltas en la cabeza, a raíz de que platicara con unos colegas sobre si donarían o no sus órganos al fallecer. Yo tengo la convicción de que, si algo mío aún sirve en mi lecho de muerte, es mejor dejarlo para que otras personas sigan sus vidas lo mejor posible. No entiendo, aunque sé que viene de una visión casi siempre religiosa, qué tiene de malo que a una persona la entierren o cremen sin partes de su cuerpo que ya no va a necesitar tras la muerte. Pienso y siento que hay una belleza intrínseca en pensar en que una o varias partes de nosotros podrían seguir viviendo en alguien más. Un corazón latiendo con fuerza en un adolescente que corre; unas córneas en una persona mayor para poder seguir disfrutando de leer o ver una película; un pedazo de piel que podrá sentir los abrazos de los amigos; unos pulmones que se llenen de aire al jugar con los más pequeños de la familia; un riñón que permita que una niña no vuelva a someterse a diálisis y crezca de la mano de su hermana, y que su mamá y su papá dejen lejos la angustia de la dolorosa agonía y la incertidumbre. Han pasado más de 15 años de ese encuentro y no sé qué ocurrió con Ángela y su familia. Dentro de mí deseo que ese trasplante se haya logrado, pero sé que la realidad puede ser muy diferente, dada la mínima cantidad de personas que deciden donar sus órganos o tejidos. Pero jamás se me va a olvidar la cara de esa niña y de su mamá, abrazándola, mientras esperaban a que fuera su turno para comenzar la diálisis de ese frío día de octubre, vestida con una chamarra y un gorrito tejido a juego. Rosa. jl/I |
|||