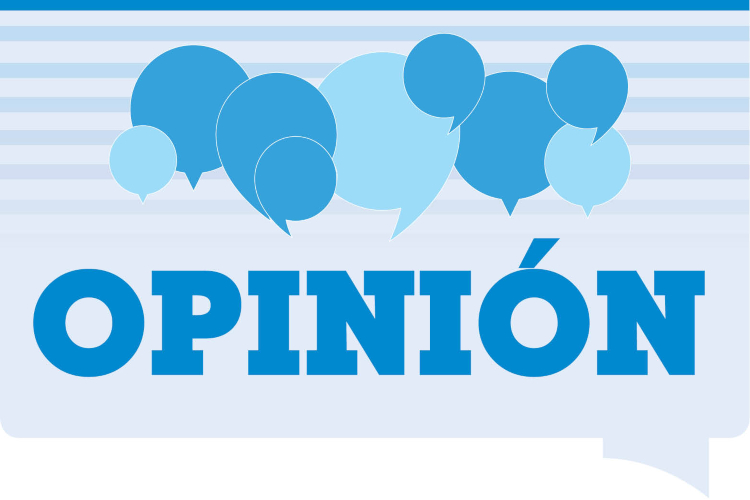Repaso |
|||
2024-12-19 06:00:00 |
|||
Pensar en lo afortunada que fui, sobre todo en mi niñez y adolescencia, durante estas fechas decembrinas, en los últimos años ha llenado mi corazón de gratitud. Y no es que en otros momentos de la vida no alcance a comprender la magnitud de lo afortunada que he sido, sino que, como suele ocurrir, de alguna manera pasar este tiempo con la familia, abrazar a los amigos que no vemos desde hace tiempo, recibir llamadas o mensajes de personas a las que les guardamos particular e intacto cariño, ver a nuestra gente tener a su vez sus propias familias, con sus espíritus llenos de esperanza, todo eso de algún modo siempre me pone en perspectiva y hace que comprenda que agradecer es la mejor vía para seguir avanzando. Lo mismo dar gracias por un nuevo año que por un nuevo reto laboral o por una nueva aventura personal. Al tiempo, corren por mi memoria recuerdos nítidos de estas fechas. Aquella pastorela en el auditorio del Templo de San Judas Tadeo en la que yo era uno de los diablos menores que debían impedir que los pastores llegaran al pesebre y en la que casi nos cae encima una parte de la escenografía porque la cola de alguno de nosotros se enredó en la base de un adorno. Aquella posada en la que iba detrás de mis vecinitas a las que les había tocado cargar los peregrinos y cómo una mecha del cabello de una de ellas comenzó a quemarse porque yo iba demasiado pegada, con una pequeña vela prendida. Aquellas noches de la víspera de Navidad en las que, antes de ir a misa de medianoche, mi abuela preparaba enormes ollas de té de canela y café, y con cajas de buñuelos y vasitos desechables de unicel íbamos a repartir algo de tomar y comer al Antiguo Hospital Civil a personas que esperaban alguna noticia de su familiar enfermo o esperaban ser atendidas. Llevar calor a la panza, pensaba entonces. Aquellos momentos en los que mis compañeros adolescentes y muy jóvenes íbamos a los asilos para llevar ropa, artículos de higiene personal o de limpieza que los mismos vecinos juntaban a lo largo de varias semanas, todo en torno a las actividades que en el templo comenzaban con el Adviento. Pasábamos ahí un par de horas. A veces los del coro cantaban algo para las personas mayores, muchas de ellas abandonadas o apenas procuradas por sus familias, y otras simplemente estábamos ahí, intentando serles de utilidad. Aquellos festivales en la primaria, llenos de villancicos de los que de verdad sabían cantar, mientras los que no sabíamos solo estábamos ahí de compañía y respaldo, en medio del patio, frente a nuestros compañeros y maestros, para luego pasar a los salones a convivir, a hacer los intercambios, a abrir los bolos y a despedirnos para irnos a disfrutar de dos semanas de vacaciones. Aquellas mañanas en las que ni siquiera había salido el sol y nosotras, mis primas y yo, ya estábamos despiertas y listas para abrir los regalos que nos había dejado el Niño Dios debajo del árbol o al lado del Nacimiento, desde una preciosa Barbie astronauta hasta una bicicleta que llené de calcas de La Sirenita. Aquellos días siguientes, en las calles, jugando y presumiendo nuestros obsequios; compartiendo lo que cada uno de los y las vecinitas habíamos recibido. Disfrutando esas vacaciones decembrinas con felicidad y cariño. Sé que tuve una afortunada infancia. Nada me faltó y gocé de sobra. Pienso, ya como adulta, lo privilegiada que fui y que ahora lo son las niñas y el niño que hay en mi familia. Aunque han pasado muchos años, sigo agradeciendo cada instante. Felices fiestas. jl/I |
|||